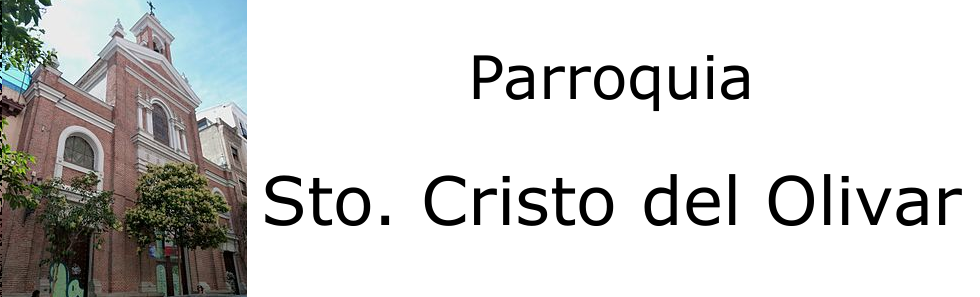Levanto los ojos a los montes:
¿de dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor…
No dejará que tropiece tu pie,
no duerme tu guardián.
No duerme, no dormita…
El Señor es tu guardián, el Señor es tu sombra,
está a tu derecha.
De día el sol no te hará daño
ni la luna de noche.
El Señor te guarda de todo mal,
Él guarda tu vida.
El Señor guarda tus entradas y salidas
ahora y por siempre.
Salmo 121
Hace miles de años, un cantor anónimo del pueblo errante de Israel compuso estas palabras que hablan tan conmovedoramente del amor de Dios. Como muchos de los salmos, esta canción en particular refleja el misterio de la vida humana en su plenitud. Pasa de la pregunta, la duda y el miedo a la paz inalterable del escepticismo.
No nos resulta siempre fácil, en nuestro día a día, celebrar todo lo que nos ocurre en la vida. El dolor, el temor y la soledad son emociones que intentamos suprimir con rapidez. Estos sentimientos no son populares ni reconfortantes.
Pero hay determinadas ocasiones en nuestra vida en que la “vida real” rompe todas nuestras defensas. La enfermedad -nuestra o de alguien cercano a nosotros- nos ofrece una de esas oportunidades para volver a entrar en contacto con la plenitud de nuestra humanidad.
No estamos acostumbrados a pensar en la enfermedad, sobre todo en enfermedades graves y a largo plazo, como una oportunidad para algo. También es cierto que siempre ha habido proverbios un tanto engreídos (dichos, normalmente, por aquéllos que gozan de perfecta salud) acerca de cómo el sufrimiento fortalece el espíritu. Puede hacerlo. También puede volvernos ariscos y cerrarnos en banda a los demás, hiriendo el alma y a veces el cuerpo. La enfermedad nos ofrece la ocasión, como tantas otras cosas en la vida, de escoger y de buscar, adentrándonos en los complejos misterios de nuestras vidas cotidianas, la presencia de Dios.
Pero, igual que los salmistas de antaño, necesitaremos la gracia de poder cuestionar a nuestro Dios con valentía. No basta con proferir buenos deseos casuales o fórmulas sobre la “voluntad de Dios”. En tiempos de enfermedad, como en cualquier otro tiempo crucial (literalmente, “centrado en la cruz”), tenemos que dar voz a nuestras preguntas, nuestra rabia y nuestro miedo.
“¿De dónde me vendrá el auxilio?”
La primera pregunta con la que nos encontramos tiene que ver con el sufrimiento, con el dolor físico puro. La mayoría de nosotros tiende a huir de esta pregunta, a negar la existencia del sufrimiento. Nuestro mundo nos ofrece una enorme variedad de salidas a nuestro dolor: drogas, terapia física, incluso meditación. Pero tenemos poco que nos ayude a hacer lo que toda persona que sufre debe hacer: enfrentarse al dolor y aceptarlo como parte de la plenitud de la vida.
No queremos sugerir con esto que haya que crear un dios del dolor. Al contrario, necesitamos mirar a la Persona cuya vida nos enseña lo que la verdadera plenitud humana significa. Jesús sanó a los que sufrían físicamente siempre que los encontraba, pero nunca pretendió negar su propio dolor. En la experiencia del sufrimiento físico, somos capaces de medrar, de crecer sin medida. Encontramos la fuerza, gracias al crecimiento de nuestra capacidad, para celebrar tanto la pena como la alegría.
Una vez que hemos afrontado la pregunta del dolor, nos formulamos otra: ¿Por qué me siento tan impotente? ¿Por qué debería depender de otros, incluso para mi propia vida?
Nos sentimos orgullosos de nuestra indepedencia. Somos islas y a mucha honra: la enfermedad, con su consiguiente pérdida de fuerza física, nos roba aquello que vemos como nuestra libertad. Pone de manifiesto cuánto necesitamos de otra gente para cuidar de nosotros, para alimentarnos y hacernos la vida más cómoda, para impedir que el tejido de nuestras vidas se deshilvane.
Aquí, si lo deseamos, es más fácil ver el trabajo de la mano de Dios. “El Señor está a tu derecha.” La enfermedad nos concede la gracia de descubrir la presencia de Dios en los demás, de permitir a nuestros seres queridos que nos demuestren su amor. Es una oportunidad, única en la vida para algunos de nosotros, de sentir cómo los demás se entregan por completo a nosotros y nos cuidan sin tener que ofrecerles nada a cambio.
La siguiente pregunta a la que ponemos palabras se refiere a nuestro estado obligado de inactividad. ¿Por qué no puedo moverme? ¿Cuándo podré levantarme de la cama, volver a trabajar? Tendemos a definir nuestro valor, muchas veces, en términos de resultados. Nos produce furia y una impaciencia terrible tener que estar quietos. Pero, en la quietud que reside en el centro de nuestra vida turbulenta, la voz del Señor habla con claridad. Entonces descubrimos el valor de la contemplación en silencio, del descanso, de la paz que aguarda en nuestro interior.
La quietud nos enfrenta a la última y más terrible de las preguntas: ¿Estoy solo? Como la enfermedad nos sitúa frente a la muerte, el momento de mayor soledad, es fácil que nos sintamos incomunicados, aislado, y hasta rechazados por otra gente. Esto suele ser cierto cuando estamos enfermos durante mucho tiempo, cuando la primera ráfaga de visitantes acaba, cuando las horas transcurren vacías.
Es ahora cuando somos llamados a hacer un acto de fe, a creer en una inagotable fuente de amor que no podemos ver ni tocar. Ahora, envueltos por nuestra propia soledad, somos llamados junto al salmista a “levantar los ojos a los montes”, y a contemplar el rostro de nuestro Dios que “no duerme, no dormita y que guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre”.
Las preguntas que surgen del dolor y del sufrimiento no siempre tienen respuestas. Pero, cuando las hacemos, descubrimos la presencia de Dios y entablamos un diálogo con él. Y, en algún punto de ese diálogo, habrá un momento en que gritemos, junto al cantor de Israel, con una fe que va más allá de la razón y una esperanza que nunca acaba:
“El auxilio me viene del Señor…”